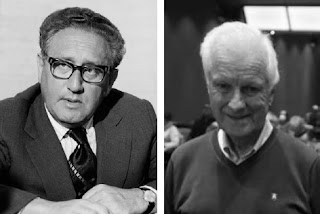OPINIÓN
Detrás de esa estampa renacida está la memoria del médico que encargó su construcción, precisamente en la principal zona de expansión urbana de la villa, hacia el oeste. Licenciado en Medicina por la Universidad Central de Madrid en 1914, José de la Vega Thaliny (Llanes, 1892-México, 1952) era uno de los galenos que ejercían en el concejo llanisco como inspectores municipales en materia de salud a principios de los años 30. Su padre, médico del Ayuntamiento, había sido subdelegado de Sanidad del partido judicial de Llanes.
Thaliny
se mudaría a su nuevo domicilio en 1934. Hasta entonces, había estado instalado
en un piso encima del Café Pinín y prestaba una activa colaboración en el
Consultorio Médico gratuito inaugurado por el Consistorio en mayo de 1932 en la
Cocina Económica. Dirigía él ese centro y se ocupaba de la casuística de las
enfermedades venéreas.
Una
tarde de enero de 1936, en plena campaña electoral, se presentó en su casa, de
improviso, José Antonio Primo de Rivera. El jefe de Falange Española llevaba un
listado con los nombres de personas que, siete años atrás, habían asistido en
Oviedo a un almuerzo en honor de su padre, el dictador Miguel Primo de Rivera y
Orbaneja, líder de la Unión Patriótica. Uno de esos nombres era el de José de
la Vega Thaliny. El médico atendió en el hall al inesperado visitante de un
modo cortés, pero de inmediato resultó evidente que los dos interlocutores
representaban idearios opuestos. José Antonio ignoraba que Thaliny militaba en
el PSOE y que era una de las personalidades de mayor relevancia en la izquierda
local. Durante la revolución de octubre, Thaliny había formado parte del comité
revolucionario, y la Guardia Civil sabía que guardaba en su domicilio armas y
municiones y que un automóvil suyo había hecho varios viajes al centro de la
provincia para recibir consignas en los momentos álgidos de la lucha.
Tras
la fugaz visita de José Antonio se desencadenarían vertiginosamente los
acontecimientos en un país al borde del precipicio: la victoria de la coalición
de izquierdas y la sublevación militar del 18 de julio de 1936 y la guerra. En
esta fecha, apenas terminada la comida campestre, llegó a la romería de Santa
Marina, en Parres, un auto conducido por el chofer del doctor para dar la
noticia del golpe de Estado. Thaliny presidiría el Comité de Sanidad del Frente
Popular y sería jefe de los equipos médicos del Ejército del Norte y
coordinador de los hospitales de Barcelona. Después, el exilio, un viaje a
Veracruz desde Cuba a bordo del “Siboney” y trece años de residencia en México
DF, donde falleció.
(Artículo publicado en el diario LA NUEVA ESPAÑA el jueves 26 de diciembre de 2024).